“Mitos, verdades e infundios de la Guerra de Independencia de México”; Capítulo 15.
PERSONAJES DEL CAMINO REAL
Profr. Abelardo Ahumada González
COLIMA Y LOS COLIMOTES POCO ANTES DEL “GRITO DE INDEPENDENCIA”.
En el capítulo precedente comentamos que hacia 1802, incluyendo al Corregimiento de Xilotlán, en todas las parroquias del “Partido de Colima” residía un exiguo número de habitantes, puesto que los “padrones eclesiásticos” (especie de censos que realizaban los curas) de ese año solamente contabilizaron 20,830 “almas”. Muchas de las cuales se hallaban en pequeños y remotos ranchos, de difícil acceso. Habitantes que, según expresiones de autoridades virreinales que trataron con ellos, se caracterizaban por ser muy difíciles de gobernar, se conformaban con trabajar muy poco, vivían al día, eran rebeldes, pendencieros, amantes de la embriaguez y muy dados a cometer todos los “pecados de la carne”.
De todos esos antepasados nuestros casi la mitad (“diez mil cuatrocientas cuarenta y siete almas”) residían en la muy extensa parroquia de Colima y, de todo éstos, casi siete mil vivían en la Villa de Colima; mientras que en lo que hoy son los municipios de Armería, Manzanillo y Minatitlán, casi no vivía nadie (pues no llegaban a los 200 habitantes en todo ese espacio); en tanto que en la también muy extensa parroquia de Almoloyan, desparramados también entre Coquimatlán, Jala, Quizalapa, Juluapan, Comala, Zacualpan, Suchitlán y otras pequeñas comunidades sólo se contabilizaron “siete mil cuarenta y cuatro almas”, atendidas éstas por un cura y por un vicario. Contando las de Ixtlahuacán y Tecomán con poco más de mil cada una.
Hablando en términos económicos, y salvo el rescate de perlas y una pesquería muy limitada, los puertos de Santiago, Salagua y La Manzanilla estaban sin gente y sin aprovechamiento; el mayor producto de la región era la sal, que en su mayoría exportaban; cultivaban el añil, el coco, la caña de azúcar, el maíz, el frijol, el chile y la calabaza, pero casi nada más “para irla pasando”. Aunque, por otra parte, hay datos que nos muestran que todos los años enviaban cantidades considerables de ganado en pie no nada más a Guadalajara, sino incluso a México. Mientras que en la región de Pihuamo, Tecalitlán y Xilotlán, que ya les había sido arrebatada por el gobierno de la Nueva Galicia, seguía con cierta pujanza el tema de la minería.
Finalmente, en cuanto a lo educativo, carecían hasta de las escuelas más elementales y se les seguía enseñando a leer y a escribir con el catecismo; pero eran muy prácticos para sacar sus cuentas y sabían manejar, aunque rústicamente, todo tipo de medidas.
Los únicos individuos que habían estudiado algo más eran, por supuesto, el subdelegado, el capitán de las milicias, el receptor de rentas y los clérigos. De los que siendo 16 por todos, 11 radicaban en la dicha Villa, dos en Almoloyan y uno en cada una de las demás parroquias.
Siendo algo muy de notar que todavía entonces era muy común la compraventa de esclavos y hasta los curas y los frailes solían tener algunos.
Por otra parte, tal y como ya lo había advertido en otros capítulos, tanto en lo eclesiástico como en lo civil, las parroquias y los pueblos de Colima pertenecían (desde agosto de 1795) al Obispado de Guadalajara, aunque seguían teniendo muy fuertes vínculos con el de Michoacán, al que habían pertenecido prácticamente durante toda la época virreinal.
El gobierno civil ya no estaba, por entonces, bajo la responsabilidad de un Alcalde Mayor, sino de un Subdelegado que el Intendente de Guadalajara (especie de gobernador) designaba a su más entero gusto. Y bajo las órdenes de dicho funcionario actuaban en la Villa de Colima el “alcalde ordinario”, el jefe de “La Acordada” (equivalente a la policía montada), los jueces, los alguaciles y los gobernadores autóctonos de cada uno de los pueblos indígenas.
Pero quienes realmente dominaban (o pretendían dominar) a todos, eran los señores curas, de los que el de mayor jerarquía y representación era, evidentemente, el encargado de la parroquia más antigua de Colima, quien además había recibido encomiendas directas del obispo de la diócesis, y desempeñaba la función de “juez eclesiástico”, responsable de revisar y dirimir conflictos de los fieles con los curas, de los curas entre sí, o que tuvieran que ver con “la recta doctrina”.
LOS ARRIEROS, LOS BANDIDOS Y LOS CORREOS DEL CAMINO REAL.
En ese mismo contexto otros personajes muy importantes de la época eran, sin lugar a duda, los arrieros del Camino Real, quienes con su constante ir y venir (“trajinar” le decían) dinamizaban el comercio de la región y llevaban y traían noticias, cartas, recados y simples argüendes.
Sobre estos singulares personajes el también presbítero, filósofo e historiador, Roberto Urzúa Orozco, escribió unos interesantes párrafos que extractaré para ustedes: “El transporte de carga en animal fue un importantísimo negocio” en los siglos pasados “tanto para los que con él directamente se relacionaban o de él vivían, como para el pueblo groso, ya que era la única forma de acarrear los productos de la tierra, las mercancías para el comercio, y cualquier cosa que fuera necesario cambiar de un lugar a otro. Además, eran muchas las industrias que a la sombra de esta actividad se desenvolvían, como la talabartería, la fustería, la fabricación de jarcias y la herrería”, aparte de “los mesones, las fondas y otras varias que creaban mano de obra por todos los pueblos y regiones”.
Un tiempo de “lento desplazarse por serpenteantes caminos que partían llanuras, bordeaban ríos, se hundían en barrancas, trepaban a saltos las empinadas laderas y llegaban al fin de la jornada a pequeños poblados con casas como dibujos malhechos que desprendían columnitas de humo, para meterse después por la claveteada, inmensa puerta del mesón, anhelada tumba de las fatigas del día”.
“Elemento principal” de estos trajines “fueron las bestias mulares, cuyo conjunto clásico se llamaba atajo, recua o arria”, y de ahí los nombres de atajadores o arrieros… “El atajo normal estaba compuesto por sesenta bestias, manejadas en grupos de diez animales por seis arrieros [más un cargador, un atajador y el jinete de] la yegua caponera”. Habiendo además “chinchorros” que no eran otra cosa más que atajos de igual número de burros, más humildes tal vez, pero más capaces de sufrir y de meterse en las veredas angostas, de difícil acceso. La yegua caponera era un animal manso, de buena andada y muy inteligente al que conducía a veces un joven que ya estaba aprendiendo cualquiera de aquellos oficios.
A la yegua le “colgaban del cuello una campanita de cobre”, que constituía algo así como “el clarín de órdenes de aquel conglomerado animal”, puesto que “siempre iba al frente de la recua” marcándoles el paso y el ritmo con su campanita a las demás bestias.
El cargador era también, según las indagaciones del padre Urzúa, “el director de todo”, “el que daba las órdenes y tomaba las decisiones”, “el que llevaba el dinero para los gastos”, y el que “trataba con los mesoneros y los comerciantes”. Entre las obligaciones del atajador, por su parte, estaba la de ser “el encargado de hacer la comida”, y al que los demás debían, como quien dice, chiquear para mantenerlo contento. Él solía ir en un animal de mayor alzada que pudiese llevar consigo, las ollas, los jarros, ciertas provisiones y demás implementos para cocinar.
Y cuando no había pueblos para llegar a descansar los arrieros pernoctaban al descampado, pero siempre en lugares con agua y cierto cobijo que todos ellos conocían y llamaban precisamente “parajes de arrieros”.
Por otra parte, y muchas veces con mayores y mejores conocimientos de las diferentes y más intrincadas veredas de la región, estaban los salteadores de caminos, que solían cometer sus atracos en aquellos lugares donde a los viajeros les resultaba muy difícil defenderse. Individuos a los que, cuando las acordadas y otros agentes del orden los lograban atrapar, les aplicaban la más pronta y elemental justicia, colgándolos de las ramas de los más gruesos árboles que bordeaban el camino, para que quedaran allí, expuestos a las zopiloteras y otros animales carroñeros, como advertencia para quienes quisieran seguir dedicándose a tan incómodo y arriesgado oficio.
No menos destacados y a veces más reconocidos que todos ellos, eran los famosos e indispensables “correos del Camino Real”. Hombres arrojados, intrépidos y valientes que se caracterizaban por ser excelentes jinetes y por soportar jornadas dobles cabalgando a toda velocidad. Al grado de que eran capaces de recorrer, por ejemplo, el dificultoso tramo entre Colima y Guadalajara (o viceversa), en sólo dos días con sus noches, cuando el recorrido normal para los arrieros era de cinco jornadas.
Para desempeñar sus singulares tareas los correos contaban con el apoyo del gobierno virreinal y el de las diversas provincias, así como con gentes más o menos adineradas que instalaban postas en diversas partes de los caminos, a donde aquéllos solían llegar a comer rápidamente y a cambiar su cansada montura por otra que estuviera fresca y descansada.
Dichos correos no siempre iban a toda velocidad, sino cuando la urgencia lo requería, y en esos casos reclamaban un pago extra para realizar el servicio que se les solicitara. Habiendo casos en que eran contratados por particulares, y en tales momentos se les decía “mandar un propio”.
Aparte de los correos ordinarios o urgentes, también los arrieros solían llevar y traer noticias y recados, pero los correos no eran, según el referido Urzúa, gente brava o atrabiliaria, sino individuos nobles, de gran corazón, que no eran simples “máquinas postales”, sino individuos que, obligados a “la soledad de su peregrinar”, solían “refugiarse en su interior mundo de recuerdos y fantasías, con los que marcaban cada paso del camino como espirituales mojoneras”, llegando a cada sitio con “las noticias en la boca, con saludos para cada uno, y con encargos para la mayoría”.
Habiendo sido ellos y los multimencionados arrieros quienes, hacia mediados de 1808, empezaron a llevar a Colima y a todos los pueblos y rancherías del Camino Real, los rumores, primero, y las noticias confirmadas, después, de que el emperador francés había ordenado la invasión de España.
LAS PRIMERAS REACCIONES ANTE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA.
En el Capítulo 10 ya había dicho que fue en julio de 1808 cuando llegaron a Guadalajara las primeras noticias que hablaban de la destitución del rey Carlos IV y de la reclusión en un palacete de su sucesor, el príncipe, que durante algunos días había reinado con el nombre de Fernando VII. Así que, siguiendo con esa tónica, y ya contando con toda la información que agregué en los cuatro capítulos siguientes, hoy puedo afirmar que fue un máximo de cinco días después cuando las autoridades eclesiásticas y civiles de la Villa de Colima y del pueblo de Almoloyan recibieron también esas decepcionantes noticias. Y digo “decepcionantes” porque cabe recordar que como muchísimos criollos y españoles de aquella época admiraban a Napoleón Bonaparte, lo consideraban un genio para la guerra y un poderoso aliado del rey Carlos, no podían entender los motivos por los que le hubiese arrebatado éste la corona y se le haya puesto a su hermano José.
Aquella impactante noticia hizo que se trabaran de coraje no sólo los pocos españoles que radicaban en la pequeña Villa de Colima, sino los que habitaban en todas las más grandes ciudades de la Nueva España. Y entre ellos, con muy notoria preminencia, dos de los españoles que mayor poder tenían en aquellos días: el arzobispo de México, don Francisco Javier de Lizana y Beaumont, y el obispo de Guadalajara, don Juan Ruiz de Cabañas, nacidos ambos, por cierto, en pueblos muy cercanos entre sí, y ubicados muy al norte de la Península Ibérica, que fue donde primero lograron instalarse los soldados del ejército invasor.
Y aun cuando no es algo que se pueda probar, hay suficientes indicios para creer que cada uno de ellos, habiéndose enterado de las humillaciones y maltratos a que fueron sometidos sus coterráneos, y posiblemente hasta sus familiares, tomaron dicha invasión como una ofensa personal, puesto que, en cuanto tuvieron más claro lo que había sucedido, comenzaron a hacer presión en sus respectivos ámbitos, y se aplicaron con esmero para combatir a Napoleón y a “sus secuaces”, lanzando enjundiosas homilías y cartas pastorales mediante las que exhortaban a los clérigos, frailes y monjas bajo su mando, y a los fieles de todas las parroquias, a cooperar por todos los medios que tuvieran a sus alcances, para sostener, sobre todo económicamente, a las juntas de gobierno que se organizaron en “la querida y doliente Madre Patria”, Juntas (o diputaciones regionales) que entre sus propósitos más importantes tenían el de sostener a ejércitos de patriotas que combatieran a los soldados de Napoleón, y a “Pepe Botella” (o José Bonaparte) considerado por ellos como un rey apócrifo, o usurpador.
No contamos, lamentablemente, con ningún documento que nos diga que en Colima sucedió tal o cual cosa en relación con esto que se dice entre julio y agosto de 1808, pero afortunadamente hay, en el Tomo III de la magnífica y muy nutrida colección de documentos de Hernández Dávalos, una especie de reseña episcopal (fechada el 6 de septiembre de ese mismo año, y de la que ya cité una parte en el mencionado Capítulo 10), en la que el propio Juan Ruiz de Cabañas nos dice que, a raíz de que se enteraron de que tropas francesas invadieron el norte de España, dedicándose a profanar templos y honores virginales, a matar a los que se resistían, a robar lo que podían y a tratar como esclavos a sus paisanos, “manchando los lechos conyugales”, “destruyendo nuestra monarquía, trastornando su gobierno y […] extinguiendo la religión y el culto”. Lo primero que se imaginaron fue que “también a estos dominios amagaba el mismo oprobio, y que las escuadras enemigas ya se prepararían rápidamente para venir a sojuzgarnos y reducirnos al último exterminio”. Por lo que las autoridades de Guadalajara y él mismo tomaron la decisión de advertir y mover a todos los habitantes de la Nueva Galicia para evitarlo. Como lo podremos observar en nuestra próxima colaboración.
NOTA. Todos estos datos corresponden al Capítulo 15 de “Mitos, verdades e infundios de la Guerra de Independencia de México”.
1.- Dibujo que muestra unos arrieros a mediados del siglo XIX. Tomado de la portada del libro colectivo “Historias del Camino Real de Colima”, que en el 2012 me tocó coordinar.
 2.- Monumento ya muy decrépito, ubicado a unos 40 metros del Mesón de Atenquique, Jalisco, que alude tanto al son del “Camino Real”, como a la existencia de la famosa vereda.
2.- Monumento ya muy decrépito, ubicado a unos 40 metros del Mesón de Atenquique, Jalisco, que alude tanto al son del “Camino Real”, como a la existencia de la famosa vereda. 3.- Brecha de Quesería, Colima, que formó parte del Camino Real. Foto tomada desde “el mirador de La Barranca del Muerto”.
3.- Brecha de Quesería, Colima, que formó parte del Camino Real. Foto tomada desde “el mirador de La Barranca del Muerto”. 4.- Hace como 12 años tuvimos la oportunidad de ingresar a lo que quedaba del Mesón de Platanar, lamentablemente casi todo en ruinas. No sé si finalmente el Ayuntamiento de Tuxpan lo haya restaurado como parecía ser su intención.
4.- Hace como 12 años tuvimos la oportunidad de ingresar a lo que quedaba del Mesón de Platanar, lamentablemente casi todo en ruinas. No sé si finalmente el Ayuntamiento de Tuxpan lo haya restaurado como parecía ser su intención.











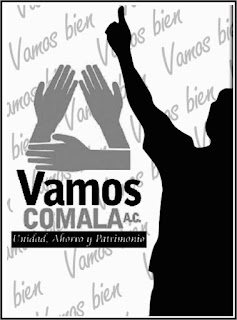










No hay comentarios:
Publicar un comentario